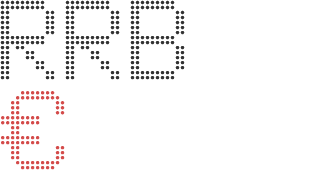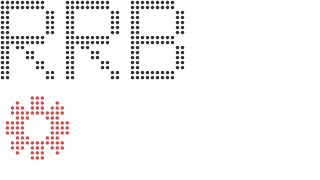La investigación sobre la Renta Básica Universal (RBU) cada vez ocupa más campos de las ciencias sociales y las humanidades. En este proceso, hay un creciente interés por lo que podríamos denominar su “historia intelectual”: la historia de cómo esta idea circula y es capaz de organizar y determinar las propuestas y la imaginación política en torno al desarrollo institucional de muchos países. Aunque esta historia es bastante bien conocida en el ámbito anglosajón, cada vez parece más necesario el enfoque de una historia global que atienda a los contextos y debates específicos de cada país para comprender su desarrollo y sus posibilidades futuras. El objetivo de esta entrevista, que abarca una trayectoria biográfica e intelectual, es mejorar en la comprensión de la historia intelectual de la idea de RBU dentro del contexto mexicano.
Pablo Yanes (Ciudad de México, 1959) es uno de los nombres más conocidos y determinantes cuando se habla del desarrollo de la idea de la Renta Básica Universal en México en los últimos 20 años. Actualmente es secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la Ciudad de México. Ha sido también Coordinador de Investigaciones de la sede sub-regional de la CEPAL y cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública.
Alberto Tena (AT): Quiero empezar encajando la entrevista en tu biografía laboral. Estuviste trabajando en el Instituto Nacional Indigenista entre 1994 y 1998, y después en distintas posiciones dentro del gobierno federal y del de la ciudad de México hasta el 2012. La primera referencia que encontré a la idea de Renta Básica en un texto tuyo es el seminario que coordinaste en junio de 2007, titulado “Derecho a la existencia y libertad real para todos: Ingreso Ciudadano Universal (ICU), derechos humanos emergentes y nuevas políticas sociales”.
Pablo Yanes (PY): Sí, en el Instituto Nacional Indigenista tuve la oportunidad de conocer todo el marco sobre los derechos indígenas y de participar, como parte de la delegación del Instituto encabezada por Magdalena Gómez, en los diálogos de paz con los zapatistas que desembocaron en la suscripción de los Acuerdos de San Andrés. Luego, en el Gobierno del Distrito Federal, entre 1998 y 2000, fui director de Atención a Personas con Discapacidad, Adultos Mayores, Indígenas y Minorías. Después, asumí el cargo de director de Atención a Pueblos Indígenas y posteriormente fui director general de Equidad y Desarrollo Social. El año 2000 marcó el inicio de la política de pensión universal en México, un momento crucial para mí.
A.T: Volveremos a ese tema un poco más adelante. Antes, quisiera preguntarte si recuerdas la primera vez que te encontraste con la idea de la Renta Básica Universal.
P.Y: Sí, lo tengo muy claro. Fue en el año 2000, mientras leía En busca de la política, de Zygmunt Bauman. En ese libro, se mencionaba que en Europa se estaba debatiendo la idea de una renta básica, un ingreso ciudadano. Inmediatamente lo relacioné con el hecho de que en la Ciudad de México estábamos construyendo una pensión universal para adultos mayores. En ese momento, vi muchas similitudes, ya que ambas eran transferencias monetarias regulares, permanentes, individuales y sin condiciones. A partir de ese momento, establecí una conexión entre la teoría y la práctica. Comencé a investigar más sobre el tema y encontré la Red Renta Básica de España. Fue así como conocí el trabajo de Daniel Raventós, y en un viaje a Barcelona, tuve la oportunidad de reunirme con él y compartirle todas estas ideas. Era de suma importancia para mí destacar que dos elementos fundamentales de la Renta Básica —la universalidad y la incondicionalidad— debían ser considerados como derechos de ciudadanía y no como prestaciones laborales o medidas de combate a la pobreza. Estos encuentros tuvieron lugar aproximadamente en 2003. Daniel comprendió de inmediato que nuestras discusiones eran serias. En México, ya llevábamos tiempo cuestionando los límites de los programas de combate a la pobreza focalizados, especialmente en ese momento el programa “Oportunidades”, y un grupo crítico estaba empezando a consensuar en torno a la idea de “Universalidad”. Durante la jefatura de gobierno de López Obrador, tuvimos debates intensos con el gobierno federal sobre estos temas. De hecho, hay un artículo mío, publicado como “La centralidad de los derechos” en 2005, donde ya se abordan temas como la universalidad y la condición de derecho, entre otros.
A.T: Es realmente interesante cómo surgió la conexión entre la idea de la Renta Básica Universal y la implementación de la pensión universal para adultos mayores en la Ciudad de México. ¿Podrías compartir más detalles sobre este proceso?
P.Y: Por supuesto. En el año 2003, al final de la primera legislatura de la Asamblea, se presentó una coyuntura muy interesante. Un grupo liderado por un diputado buscaba hacer una reforma a la Ley de Adultos Mayores de la Ciudad de México, siguiendo la tradición de crear un organismo llamado Instituto de Adultos Mayores, entre otras cosas. Recuerdo que me llamaron de urgencia para una reunión en la Secretaría de Desarrollo Social en la noche, para discutir qué hacer con esta iniciativa. En ese momento, me pregunté: “¿Por qué no proponemos que la pensión se convierta en un derecho universal en lugar de crear un nuevo instituto para adultos mayores?” Así fue como surgió la primera iniciativa para reconocer como derecho a la pensión universal para adultos mayores en la Ciudad de México.
Esta historia es realmente interesante porque refleja debates similares a los que estamos teniendo actualmente. En aquel momento, el partido gobernante en la ciudad, el PRD, no contaba con mayoría legislativa. La oposición dilató el proceso y la iniciativa quedó congelada, sin avanzar en el debate parlamentario. Sin embargo, el debate ya estaba abierto.
En la siguiente legislatura, el partido de gobierno logró tener mayoría. El entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de ley para reconocer la pensión de adultos mayores como un derecho a partir de los 70 años mediante una transferencia permanente no inferior a medio salario mínimo. Resulta interesante notar que la oposición no votó en contra, sino que se abstuvo, porque ya había percibido el consenso social favorable que el programa había alcanzado después de unos cuatro años de implementación.
Posteriormente, en 2007, cambió nuevamente la legislatura, y Marcelo Ebrard asumió como jefe de Gobierno. En ese momento, una diputada del PRD propuso reducir la edad de elegibilidad para la pensión de 70 a 68 años. Entonces, los partidos de oposición exigieron que se redujera a 65 años. En un corto período de tiempo, pasamos de la obstrucción inicial a la abstención, y luego a la exigencia de ir más lejos. Se inició una compleja negociación, y finalmente el gobierno de la ciudad acordó hacer el esfuerzo para reducir la edad de elegibilidad a 68 años, y la propuesta fue votada por unanimidad.
Este ejemplo muestra cómo medidas que inicialmente quizá parezcan disruptivas y contraculturales pueden generar nuevos consensos. Continuaremos debatiendo sobre la idea de la Renta Básica Universal; personalmente, me encuentro en un punto donde no registro nuevos argumentos a favor o en contra, y considero que este es un tema que se resolverá mediante la correlación de fuerzas en la sociedad. Su desenlace será en el ámbito de la política.
A.T: Antes de volver al tema del seminario, ¿podrías compartir cómo fue la relación con la Red Renta Básica?
P.Y: Después de reunirme, como mencioné anteriormente, con Daniel en Barcelona, asistí al Congreso del BIEN en Sudáfrica en 2006, donde me convertí en la primera persona mexicana en afiliarse a la Red Renta Básica. La propuesta para crear la Sección Mexicana de la Renta Básica surgió en el congreso de Dublín en 2008. Mientras todo esto sucedía, yo estaba trabajando como coordinador de asesores en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México, bajo la dirección de Martí Batres,. Le presenté la idea de la Renta Básica y le entusiasmó, asumiéndola políticamente y defendiéndola. Fue gracias al patrocinio de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México que logramos organizar el seminario al que hacías referencia.
A.T: ¿Cuáles fueron tus impresiones en ese momento?
P.Y: Durante el seminario iberoamericano que organizamos en la Ciudad de México, en la UNAM, tuve la oportunidad de escuchar diferentes opiniones a favor y en contra de la Renta Básica. Un ejemplo fue el de Enrique del Val, ex subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal, quien hasta entonces no figuraba en mi radar como defensor de esta propuesta. El seminario fue un espacio donde diversas voces expresaron sus puntos de vista sobre la Renta Básica.
Con Julio Boltvinik, quien había sido diputado federal, tuve una reunión al finalizar su periodo como diputado para presentar un proyecto de ley que incluyera el desarrollo de un sistema de becas y la cuestión de los ingresos universales. Después de eso, publicó un artículo que dejaba ver su transición intelectual hacia la RBU. En 2007, durante la propuesta de reforma del sistema de pensiones de Felipe Calderón, que buscaba pasar del sistema de reparto al sistema de capitalización, Julio escribió un artículo en apoyo a la idea de una RBU, con la frase “hoy luchamos por las pensiones, mañana por el ingreso ciudadano universal”. Además, se nutrió mucho del enfoque de André Gorz, quien también experimentó una transición intelectual en ese sentido.
Es relevante mencionar que en la campaña presidencial de 2006, Patricia Mercado, candidata de México Posible, había incluido la idea de RBU en su plataforma, siendo la primera vez que esta propuesta se presentaba en una campaña presidencial. Y aunque no teníamos un vínculo claro con Patricia Mercado, parece que la idea de ingreso básico ya estaba resonando en ese momento.
Posteriormente, en la UNAM, algunos economistas, como Rogelio Huerta, comenzaron a explorar y escribir sobre el tema de la Renta Básica, ampliando el debate y dando lugar a una discusión más profunda sobre esta propuesta. El Seminario fue un espacio en el que distintas perspectivas se cruzaron y donde se buscó comprender mejor las implicaciones y alcances de la Renta Básica como una posible alternativa a lo que teníamos hasta entonces.
A.T: Entiendo que, en ese momento, lo que unificaba a todos los proponentes era la crítica al sistema de ingresos mínimos que ya existía.
P.Y: Así es, en general, la crítica se dirigía a los programas de transferencias condicionadas focalizadas, que son los dos elementos fundamentales que los diferencian de la RBU. A lo largo del tiempo, ha habido idas y venidas en el debate y se han presentado diversas iniciativas legislativas. La primera, si no recuerdo mal, fue la de Gerardo Villanueva Albarrán en 2007. Luego hubo otras, pero probablemente la más elaborada fue la presentada por Araceli Damián en 2016. A pesar de los esfuerzos, ninguna de ellas prosperó, pero, como mencioné antes, es un tema que depende de la correlación de fuerzas en la sociedad. Para mí, el camino ha continuado con la construcción de una renta básica mediante el programa de adultos mayores. Obviamente, el desafío sigue siendo otorgar el ingreso a las personas en edad de trabajar, pero hemos ido avanzando de manera gradual, haciéndolo más digerible y legitimando el concepto de “derecho al ingreso”, que incluso aparece en la Constitución Política de la Ciudad de México desde 2016. En esos años, durante la Asamblea Constituyente, hubo un intenso debate sobre este tema, donde Porfirio Muñoz Ledo y Clara Brugada jugaron un papel importante en su defensa. Dada la composición de la cámara, fue uno de los debates más intensos que recuerdo.
Es interesante notar que los tres debates más acalorados en la Asamblea Constituyente estuvieron relacionados con temas redistributivos: el derecho al ingreso y la RBU, la recuperación de plusvalías urbanas y el sistema fiscal. Debido a la relevancia del tema, el Senado de la República nos pidió organizar un seminario internacional en su sede, que contó con la participación de expertos de todo el mundo.
Cuando comenzamos con esto, éramos considerados unos lunáticos, pero poco a poco la idea empezó a ganar presencia en la academia y de ahí se extendió hacia la política. A mí, por ejemplo, me ha tocado comentar varias tesis al respecto. Hace un mes, por ejemplo, formé parte del jurado de una tesis con muy buenas propuestas sobre el tema. Tiene interés académico y participa de los debates políticos. Hay iniciativas legislativas. Ha estado revoloteando en las campañas presidenciales. Y tiene una referencia material, que es la pensión de adultos mayores.
Permíteme contarte una anécdota que me sucedió en el contexto del seminario. Estaba en un taxi cuando me llamaron para una entrevista en una estación de radio sobre el seminario. Contesté a todas las preguntas mientras íbamos en el coche. Cuando colgué, el taxista me dijo: “Ya entendí, es eso de los viejitos, pero para todos.” Me sorprendió que lograra captar la esencia de la propuesta de esa manera. Es crucial que la gente tenga un referente real y material.
Ahora creo que el debate se intensificará, porque según la medición de Coneval de 2021, durante la pandemia el único grupo en el que disminuyó la pobreza fue el de los adultos mayores. Es evidente que en momentos de crisis la discusión sobre la RBU gana fuerza. Esto también se evidenció durante la recesión de 2008.
A.T: Es verdad que en momentos de incertidumbre sobre el futuro, la RBU se convierte en una opción más evidente.
P.Y: Quisiera matizar eso. Es cierto que en esos momentos atiende a un problema real que es la inseguridad económica y la precariedad en tiempos de crisis. Pero también hay un debate más profundo sobre cuál es el problema que la RBU pretende solucionar. Estamos ante un cambio tecnológico exponencial en condiciones de crisis en la sociedad salarial. Surge la cuestión sobre la inteligencia artificial, la robotización y la mecanización, lo que lleva a cuestionar la gran promesa de la modernidad capitalista: el empleo y el salario como mecanismos centrales de acceso a un ingreso y, por ende, a la supervivencia.
A mí me parece que el auge de la extrema derecha en el mundo se relaciona con la sensación de orfandad e inseguridad que experimentan muchas personas, quienes buscan certezas contundentes, absolutas y rápidas en donde se busca un culpable fácilmente identificable, como las personas migrantes, según vemos en muchos casos. Ese es el discurso que están explotando. Por lo tanto, el debate no sólo se refiere a los efectos inmediatos de la RBU en la coyuntura, sino también a los cambios estructurales y tecnológicos en la sociedad.
A.T: Es cierto que el argumento basado en experiencias pasadas no es suficiente para estar preparados para un cambio tecnológico diferente.
P.Y: Exacto, creo que hay indicios de que este cambio tecnológico puede ser diferente a los anteriores. La inteligencia artificial no se compara con la máquina de vapor, por ejemplo.
A.T: Para concluir, aún falta hablar sobre la relación entre tu biografía y la historia intelectual de la RBU en México. Pienso específicamente en la CEPAL, donde, hasta donde entiendo, se empezó, con tu entrada, a trabajar en el tema.
P.Y: De alguna manera así ha sido con debates y discusiones muy productivas. Recuerdo la recepción positiva que tuvieron Alicia Bárcena y Hugo Beteta, y cómo la propuesta del ingreso ciudadano universal empezó a aparecer en varios de los documentos de la CEPAL. Poco a poco logramos que se pensara más allá de las “transferencias no contributivas”, que, dicho sea de paso, es un término equivocado, ya que estas transferencias son de contribución indirecta, pues la gente paga impuestos indirectos para financiarlas. Sin embargo, ahora el tema está presente en varios países por medio de la CEPAL, aunque con la particularidad de que suelen defender una implementación gradual, comenzando con adultos mayores e infancia.
A.T: Hay un aspecto que tiene que ver con la genealogía mexicana de la propuesta, que es la idea de Gabriel Zaid y su concepto de “repartir efectivo”. ¿Recuerdas cuándo escuchaste por primera vez que él había estado escribiendo sobre esto desde los años 70?
P.Y: Es relevante porque Gabriel Zaid planteó de una manera original su idea, antes de que varias décadas después se volvieran dominantes las políticas basadas en transferencias monetarias condicionadas. Creo que lo más importante de su propuesta. es justo que él plantea que debe ser universal y, sobre todo, no condicionada.
Referencias
Bauman, Zygmunt. (2016). En busca de la política. Fondo de Cultura Económica.
Yanes, Pablo. (2005). “La centralidad de los derechos: eje de la política social del gobierno del Distrito Federal”, mimeo.
___ (2007). Derecho a la existencia y libertad real para todos: primer seminario internacional: ingreso ciudadano universal (ICDU), derechos humanos emergentes y nuevas políticas sociales: memoria. Gobierno del Distrito Federal.
Fuente: https://revistacomun.com/blog/caminos-de-la-renta-basica-universal-en-mexico-entrevista-a-pablo-yanes/