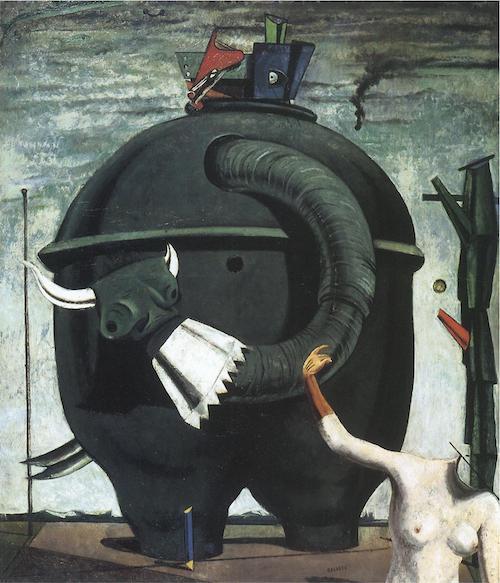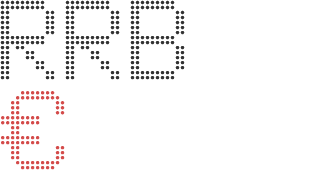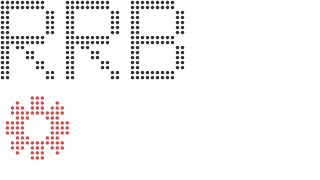En este artículo nos proponemos aportar a la reflexión y al debate sobre las vinculaciones posibles entre la RB/IC y el Trabajo Social. Es indiscutible que desde hace unos años la propuesta de la Renta Básica Universal (RB) o Ingreso Ciudadano (IC) estaba muy presente en buena medida en bastantes foros políticos y académicos. Desde el ámbito del Trabajo Social también hemos asistido a un notable crecimiento y popularidad de esta propuesta y no es para menos: el estar presenciando a diario las duras condiciones de vida de una parte cada vez más significativa de la población y asistir al fracaso de las políticas tradicionales para erradicar la pobreza, junto al aumento de la burocracia y condiciones de acceso para acceder a la mayoría de subsidios existentes, ha contribuido más al apoyo y defensa de la RB/IC cada vez más de sectores afines al Trabajo Social.
Introducción
Es indiscutible que desde hace unos años la propuesta de la Renta Básica Universal (RB) o Ingreso Ciudadano (IC)[1]estaba muy presente en buena medida en bastantes foros políticos y académicos. Diversas circunstancias contribuyeron a que ello fuera posible. Sin ánimo de querer ser exhaustiv@s en todas las razones de esta difusión y conocimiento vamos a apuntar algunas.
Una de las razones más importantes ha sido que durante las últimas décadas los sistemas de protección social existentes, caracterizados por sus condicionalidades y su focalización a los sectores más pobres de la sociedad han mostrado sus graves limitaciones por no hablar de su fracaso en acabar con la pobreza como muestran los altos indicadores de exclusión y pobreza en los países desarrollados y en desarrollo.
Otra razón, sin duda, del auge de esta medida de garantía de unos ingresos incondicionales habrá tenido que ver con la destrucción y desaparición de millones de puestos de trabajo a causa de la automatización y robotización en los últimos tiempos. La precarización del mercado de trabajo y el aumento sustancial de las y los trabajadores pobres o Working poors, también han contribuido.
El imparable incremento de las desigualdades sociales y económicas, junto a la creciente acumulación y concentración de la riqueza en pocas manos ha sido otro factor, a buen seguro, para sumar partidari@s a la RB/IC; una idea que en estos años se ha intentado plasmar en múltiples experimentos y programas pilotos en diferentes lugares del mundo[2] y que han tenido unos resultados positivos y esperanzadores en buena parte de estos sitios.
Pero seguramente la expansión en cuanto a la difusión y debate más importante de esta medida de protección social universal se ha producido a raíz de la emergencia sanitaria de la pandemia de Covid19 con todos los efectos derivados del confinamiento sanitario y las crisis derivadas de la pandemia: sanitaria, social y económica. Unos efectos que ya encontraron un terreno abonado de pobreza, desempleo y precarización de las condiciones de empleo, en parte por la crisis mundial iniciada en el 2008 que produjo efectos devastadores en la mayoría de países del planeta debido a las políticas de austeridad presupuestaria, de recortes de servicios públicos y a las contrarreformas laborales para facilitar el despido y la contratación precaria.
Desde el ámbito del Trabajo Social también hemos asistido a un notable crecimiento y popularidad de esta propuesta y no es para menos: el estar presenciando a diario las duras condiciones de vida de una parte cada vez más significativa de la población y asistir al fracaso de las políticas tradicionales para erradicar la pobreza, junto al aumento de la burocracia y condiciones de acceso para acceder a la mayoría de subsidios existentes, ha contribuido más al apoyo y defensa de la RB/IC cada vez más de sectores afines al Trabajo Social.
En este artículo nos proponemos aportar a la reflexión y al debate sobre las vinculaciones posibles entre la RB/IC y el Trabajo Social.
Para ello, en primer lugar presentamos las características más importantes de esta propuesta y sus ventajas respecto a las prestaciones existentes.
En segundo lugar, nos detendremos en las justificaciones de la RB/IC, especialmente en la justificación republicana democrática, que es la perspectiva sobre la que apoyamos nuestras conceptualizaciones y reflexiones.
Los últimos apartados refieren a los desafíos y (re) definiciones para el Trabajo Social que implicaría la implementación de esta política de garantía de ingresos básicos y su vinculación con el proyecto emancipador de nuestra profesión.
Escribimos este artículo como colegas de Trabajo Social, compartiendo no sólo nuestro compromiso con la profesión sino también nuestra tenaz militancia, desde hace décadas, por la Renta Básica o Ingreso Ciudadano.
¿Pero qué es la Renta Básica o Ingreso Ciudadano?
Seguramente a estas alturas tal vez podemos pensar en dar por sabida la respuesta, pero aún hay alguna confusión entorno a la definición de esta poderosa idea. Tenemos unas cuantas aproximaciones, pero esta es una de las más claras: “un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es una persona rica o pobre, o, dicho de otro modo, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva”. Una asignación monetaria equivalente, por lo menos al umbral de la pobreza del país, la zona o región respectiva y que se caracteriza principalmente por tres principios: el de individualidad, pues la reciben las personas y no las familias o unidades de convivencia, aspecto frecuente en la mayor parte de las ayudas o prestaciones condicionadas. La universalidad: la recibe toda la población o toda la ciudadanía, entendida como un derecho de una persona por residir o ser nacional de un determinado lugar; y la incondicionalidad: se recibe sin ninguna condición adicional. ni test o control de ingresos. No implica tampoco requisitos de conducta o contraprestación, como el deber de buscar empleo o formación.
Estos son los principios fundamentales, pero también es interesante apuntar que debe ser regular y ser pagada periódicamente o mensualmente sin ninguna traba burocrática y de forma automática.
Otro aspecto importante y que conviene dejar claro de entrada y más aún si queremos abordar una redistribución de la riqueza y una cierta disminución de las desigualdades es que todo el mundo la percibiría, pero no todo el mundo saldría ganando en términos de obtención de renta. Según algunas propuestas de financiación como las desarrolladas por Arcarons, Raventós y Torrens (2017), con una reforma fiscal ganaría una gran mayoría de la población y le tocaría pagar a la gente con más recursos. Si queremos garantizar la existencia material de la población y avanzar en la reducción de las desigualdades sociales y redistribuir la riqueza, creemos que está bien justificada esta reforma, pero de las justificaciones de esta propuesta hablaremos más adelante.
Ventajas de la RB/IC respecto a las prestaciones existentes
Es conveniente detenerse en las ventajas de la RB/IC respecto a los subsidios condicionados existentes pues como trabajadoras y trabajadores sociales estamos muy habituad@s a tratar con este tipo de ayudas.
Una de les ventajas de la RB/IC que vale la pena destacar y que guarda una estrecha relación con el Trabajo Social es su simplicidad administrativa. Nada que ver con los altos costes administrativos que tienen los subsidios focalizados. Una cuestión importante de cara a la racionalización de las políticas sociales y la redistribución de la riqueza. La RB/IC eliminaría la multiplicidad y complejidad de subsidios condicionados, prestaciones, pensiones, ayudas…y que se han mostrado insuficientes para resolver las necesidades de la población y que conforman un laberinto burocrático, tanto para las personas usuarias de servicios como para las profesionales y acaban ejerciendo una función de control e inspección de las y los usuarios y un seguimiento de procedimientos y trámites burocráticos.
La RB/IC se garantizaría exante, por tanto, se percibe antes de caer en la pobreza, a diferencia de los subsidios condicionados que, en el caso de tener posibilidad de acceder a ellos, lo hacen expost, cuando ya se ha caído. Es por ello que se considera a la RB/IC como un mecanismo preventivo de la pobreza y la exclusión social.
Un aspecto que se ha destacado mucho es que la RB/IC sortea el problema de la llamada “trampa de la pobreza y del desempleo”. Estas trampas se producen cuando somos perceptores de un subsidio y nos hallamos ante una inexistencia de estímulos o fuertes desincentivos a buscar y realizar un trabajo remunerado, pues comportaría la pérdida del subsidio al no ser acumulativo. Sustituir una prestación estable y regular por una ocupación precaria y de escasa remuneración no es una opción muy sensata y es por lo que las personas prefieren no aceptar estos empleos o hacerlo en el ámbito de la economía sumergida.
A diferencia de los subsidios condicionados, la RB/IC no constituye un techo. Es un nivel básico a partir del cual las personas pueden acumular cualquiera otro ingreso y por ello la realización de un empleo no implicaría la pérdida de la RB/IC con lo que el desincentivo desaparece. Las aportaciones al sistema impositivo no vendrían de la RB/IC que estaría exenta de impuestos, pero sí de otras fuentes de ingresos o de rentas.
Otro aspecto interesante a destacar de la RB/IC, por su característica de incondicionalidad, sería el poder evitar la estigmatización habitual de las personas perceptoras de las rentas por el hecho de ser “pobres” o “discapacitadas” o “enfermas”. Desde el Trabajo Social sabemos que este es un problema manifiesto y aquí las relaciones se convierten claramente en asimétricas entre profesionales y ciudadan@s, pues están desajustadas y son relaciones de poder entre la administración y “l@s administrad@s”. Estas prestaciones asistenciales están concebidas intencionalmente con unos criterios administrativos y burocráticos al margen de buenos diagnósticos sociales. Acostumbran a responder más a directrices políticas, limitaciones presupuestarias, falta de recursos, colapso de sistemas sociales deficientes y extenuados, etc. y no a una voluntad real de acabar con la pobreza. Estos subsidios condicionados son, en reiteradas ocasiones, fuente de inequidades que siempre dejan fuera a mucha gente por carecer a veces de un documento o por no saber gestionar una ayuda o carecer de información de la misma.
Las personas perceptoras de estas prestaciones condicionadas tienen que significarse como suplicantes, como “pobres” e incluso “culpables” de no haber sabido triunfar en la vida y llevar una vida más ordenada. Este peso es tan fuerte que incluso entre alguna gente con derecho a recibir determinadas prestaciones se renuncia al subsidio para evitar dar explicaciones y someterse a controles, comprobaciones y humillaciones. Se puede añadir los conocidos daños psicológicos vinculados a la estigmatización social de las personas que acuden a pedir esas ayudas.
Las justificaciones de la RB/IC
Uno de los autores que hace más tiempo que vienen defendiendo la idea de una RB/IC nos plantea que:
“la Justicia social es la razón más importante para avanzar hacia la RB/IC como derecho económico, aunque se complementa con otras dos razones principales, la libertad y la seguridad económicas”. Según el autor, la perspectiva de la justicia social está vinculada a la idea que “la riqueza social es de carácter colectivo; nuestra renta y nuestra riqueza de hoy se deben mucho más a los esfuerzos y éxitos de las generaciones pasadas que a cualquier cosa que pudiéramos hacer nosotros mismos.” (Standing, 2018, 29).
Todo el mundo tendría derecho a recibir una RB/IC como miembros de una determinada comunidad y no como grupo necesitado o dependiente del Estado.
Otra justificación importante de la RB/IC es la de la seguridad económica básica. Vivimos en una época de pandemia global y que si alguna cosa la caracteriza es la incertidumbre económica. No es nueva esta situación, pues la globalización y las políticas de flexibilidad de los mercados, junto a la revolución tecnológica sumada a las políticas de contrarreformas laborales impuestas por muchos gobiernos, han producido millones de trabajadores que viven en precario y viviendo en situaciones de inseguridad económica dando por fin a aquella idea que el empleo es la mejor salida a la pobreza, pues cada vez más abundan l@s llamad@s trabajador@s pobres.
Una RB/IC universal e incondicional implicaría una seguridad económica y un seguro colectivo para toda la población, acabando con la estigmatización de mucha gente con necesidades sociales y que no solicita asistencia. El no solicitar asistencia es una grave limitación de las actuales ayudas y prestaciones condicionadas de la que tal vez no se conoce ni se ha escrito mucho. Es lo que se conoce como “no solicitudes” o non-take-up (NTU), esto es, las personas u hogares que no solicitan una prestación a pesar de cumplir los requisitos de elegibilidad y de tener derecho, por tanto, a ser perceptores (Worldbank, 2004).
Según Laín (2020):
“Las tasas de NTU afectan a la capacidad de las prestaciones condicionadas de renta (means-tested benefits) a la hora de reducir la pobreza y la exclusión y erosionan así la eficacia y la eficiencia de los mecanismos de protección social de los estados bienestar. No es suficiente disponer de programas de asistencia social, sino que además es imprescindible que estos se implementen de forma exhaustiva llegando a los colectivos más necesitados (Coady, Crosh y Hoddinott, 2004; Emin, 2014). En los países de la OCDE, el conjunto de políticas de asistencia económica y de ayudas a la vivienda registran tasas de NTU de entre el 40% y el 80%”. (Hernanz, Malherbet, Pellizzari, 2004, 4).
Estas altas tasas de no acceso es un problema que desaparecería con una RB/IC incondicional al eliminar cualquier requisito de acceso. Por tanto, dotaría de una seguridad básica a las personas en unos mercados de trabajo actuales en los que la gente entra y sale de empleos temporales y precarios y donde la estabilidad que proporcionaba un empleo seguro y fijo ha colapsado. Asimismo, también la base contributiva se ha deteriorado y cada vez menos gente está cubierta por las prestaciones que requieren de una cotización previa.
La RB/IC proporcionaría, por tanto, una seguridad universal superior a los programas de seguridad social del siglo XX diseñados y pensados para cubrir a gente que podía generar unas contribuciones regulares y estables al sistema, una realidad muy distinta a la actual.
La justificación Republicana de la RB/IC
Entre las diferentes estrategias de fundamentación normativa de la RB/IC que existen y que responden a signo ideológico muy diverso encontramos a liberales, conservadores, socialdemócratas, keynesianos, anarquistas, ecologistas, feministas, comunistas. Esto significa que en todas estas tendencias ideológicas se encuentran algunas justificaciones (aunque divergentes a menudo) a favor de una RB/IC (Raventós, 2012).
Aquí vamos a hacerlo desde la perspectiva de la filosofía política republicana que consideramos muy fértil y que creemos tiene mucho interés para el ámbito del Trabajo Social que interviene fundamentalmente con los sectores más vulnerables y frágiles de la sociedad.
Es bueno tal vez, antes que nada, aclarar algunas nociones. Dentro del republicanismo existen dos grandes variantes históricas: la democrática y la oligárquica (o antidemocrática). La democrática “pretende la universalización de la libertad republicana y por tanto la inclusión ciudadana de la mayoría pobre, e incluso al gobierno de esa mayoría pobre” (Arcarons, Raventós, Torrens, 2017, 21). A diferencia de la oligárquica que pretende la exclusión de la vida civil y política de la gente trabajadora y pobre y quiere tener el monopolio del poder político por parte de los ricos propietarios.
La tradición republicana democrática la podemos encontrar en la Atenas posterior al 461 a.n.e. Cuando triunfó el programa democrático revolucionario que se puede destacar fundamentalmente por: la redistribución de la tierra, la supresión de la esclavitud por deudas y el sufragio universal acompañado de remuneración suficiente para los cargos públicos electos. La democracia significaba para las gentes de Grecia el gobierno de los pobres (libres).
Hay que destacar que, tanto el republicanismo democrático como el no democrático, entienden que la propiedad (los medios de existencia) es necesaria para la libertad. Pero, así como el republicanismo no democrático considera que los no propietarios deben ser excluidos de la ciudadanía, el de carácter democrático defiende que hay que asegurar los medios para que toda la ciudadanía tenga garantizada su existencia material. Es por ello que si la propiedad está concentrada y distribuida en unos pocos puede llegar a cuestionar y a desafiar a la misma república. Cuando está desigualmente repartida la propiedad, hay poco terreno para la libertad de los que están privados de ella. Creemos que esto es perfectamente constatable en el mundo de hoy, atravesado por grandes y profundas desigualdades y con grandes acumulaciones privadas de riqueza que para el republicanismo es una amenaza a la libertad. Lo dijo Louis Brandeis (1856-1942), juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos entre 1916 y 1939: “Podemos tener democracia o podemos tener riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas” (Arcarons, et al. 2017, 23).
Para el republicanismo democrático asegurar la libertad implica no depender de otro particular para vivir, no ser arbitrariamente interferible para este otro. Esta dependencia con respecto de otro para vivir, convierte al sujeto en un alienado.
Es por ello que, desde la perspectiva basada en los derechos humanos y desde un planteamiento político republicano, hemos ido avanzando en la comprensión de que una protección social como la renta básica incondicional permitiría realizar planes de futuro a muchas personas con un grado de seguridad económica y psicológica de la que ahora carecen. Son vidas que en muchas ocasiones están bloqueadas, al no poder tomar buenas decisiones, ya que como bien nos explican Mullainathan y Shafir en su recomendable libro Escasez (2016) su ancho de banda mental está limitado, al no tener una seguridad psicológica ni una existencia material asegurada, produciéndose en muchas ocasiones malas decisiones y elecciones por no poder razonar bien en situaciones de escasez y tener que funcionar con una “visión de túnel” para su supervivencia (Raventós, Gil, Porta, 2020).
Si entendemos que tener la existencia material asegurada en forma de una RB/IC igual o superior al umbral de la pobreza es fundamental para la independencia socioeconómica y es una pequeña base para la parte más vulnerable y necesitada de la sociedad (pobres, trabajadores, desempleados, mujeres, etc.), el Trabajo social podría desvincularse de prestaciones y contraprestaciones sujetas a criterios de acceso, a plazos, a requisitos, a “juzgar” quien es merecedor y quien no para su subsistencia. Una práctica que ya está generando problemas en algunos lugares[3].
Retos de futuro para el Trabajo Social
A pesar que hemos avanzado mucho en los últimos tiempos y cada vez más voces se suman en favor de la RB/IC universal aún tenemos mucho que avanzar en el día a día en este ámbito profesional, pues asistimos todavía a algunos prejuicios y reservas, cuando no a claras objeciones, de compañeros y compañeras del Trabajo social respecto a la RB/IC incondicional. Por poner algún ejemplo recurrente, nos encontramos con comentarios de este tipo: “Habría que condicionar la renta a algún tipo de compromiso” o tal vez más técnicamente: “Es bueno que la gente suscriba un pacto o un plan de inserción si recibe alguna ayuda”, y no deja de ser chocante en cambio que no se hable de los invisibles “trabajos de cuidado” como retorno social. Sorprenden estos planteamientos que no escuchamos cuando hablamos de la sanidad o de la educación pública (Raventós, Gil y Porta, 2020).
Para los derechos de acceso universal no hay ningún tipo de contraprestación. En cambio, para aquellas personas en situación de pobreza y vulnerabilidad sí se les exige un control muy estricto que, en ocasiones, vulnera su propia dignidad.
La cuestión del merecimiento no sólo ha signado la historia de la política social, sino también la del propio Trabajo Social en el ámbito de las políticas estatales. En dicho proceso se ponen en juego un proceso de jerarquización de la población que termina en lo que se podría llamar la técnica del “control del merecimiento”, rol asignado en el marco de numerosas políticas sociales a lo largo de la historia de nuestra profesión. [4]
“Nuestra práctica cotidiana se materializa, independientemente del espacio institucional en el que nos desempeñemos, en una suerte de evaluación permanente de la vida de otros a fin de encontrar los mecanismos apropiados para lograr su inclusión. Es precisamente en ese punto y en el modo en que ponemos en acto la “evaluación” en que se juega la intervención profesional como control social o como instancia de aporte a la construcción de autonomías y responsabilidades, donde a la vez, se expresan las prácticas profesionales heterónomas o conducentes a una intervención inscripta en la particularidad disciplinar”. (Cazzaniga, 2000, 1).
Las profesionales disponemos de técnicas suficientes para ayudar a las personas a mejorar sus capacidades y competencias sin necesidad de hacerlo bajo la contraprestación. Más aún, el Trabajo Social se vería enormemente beneficiado si se desvinculase de esta práctica de relación asimétrica y desigual con la ciudadanía
La propuesta del IC/RB permitiría, en este acto de evaluación, despejar todas aquellas condiciones materiales de vida y, por ende, evitar cualquier tipo de atributo subjetivo ligado a dichas condiciones. Una de las formas más habituales por las cuales el control social se hace presente, es cuando se unifican sin más la posición económica (pobreza, por ejemplo) con atributos individuales o grupales. Valga en este sentido recordar que la pobreza implica condiciones materiales de vida y no condiciones subjetivas.
Significaría para el Trabajo Social abandonar, en gran medida, las intervenciones basadas en la división de división de los pobres entre “merecedores” y “no merecedores”, tensando las posibilidades de lo real en las instituciones en las que nos desempeñamos, a fin de generar los arreglos que posibiliten accesibilidad –y por lo tanto contribuyan a la igualación- del conjunto de los ciudadanos (Aquín, 2014).
Creemos además que una parte de nuestra dedicación profesional también sería más efectiva si las personas a las que atendemos tuviesen su existencia material garantizada y no tener que dedicar tantos esfuerzos y energías a la burocracia y al laberinto de ayudas condicionadas e incompatibles con otros ingresos.
Tenemos el convencimiento de que es necesario avanzar sin más dilación a un sistema donde la protección social y las políticas sociales estén garantizadas como un derecho de ciudadanía y justicia social, en conjunción con un ideal republicano de corte democrático.
El IC como derecho y el proyecto emancipador del Trabajo Social
Una Renta Básica equivale a un derecho a la existencia, que añadiría alcance e intensidad a nuestra libertad, a la vez que garantizaría mayor autonomía respecto a la dependencia de otr@s.
Esta definición abre un interrogante (seguramente no el único) para el Trabajo Social: ¿cómo potenciar o recuperar el carácter emancipador de nuestra profesión y trascender la función de “gestión de la pobreza”?
En el Trabajo Social en el Reino de España algo está cambiando: el pronunciamiento de hace un tiempo del Colegio oficial de Trabajo Social de Asturias fue una inyección de apoyo y de reconocimiento a una propuesta que como decía el comunicado de este último: “supera antiguas concepciones que criminalizan, investigan y culpabilizan de su situación a las personas con menos oportunidades”(COTSA,2020)
También el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Galicia ya había organizado antes unas jornadas sobre la Renta Básica en A Coruña, Galicia.
Pero el comunicado institucional el pasado 22 de abril de 2020 del Consejo General del Trabajo Social, el máximo órgano colegiado del Trabajo Social en el Reino de España, en colaboración con los 36 Colegios Oficiales de Trabajo Social hace una apuesta por el establecimiento de un sistema de garantía de rentas que supere el sistema de rentas mínimas que conocemos en la actualidad[5] (Raventós, S i Gil R. (2020).
En el caso de Argentina, la ley Federal de Trabajo Social sancionada en 2014[6] representa el marco normativo más importante para nuestro ejercicio profesional, al mismo tiempo que un marco ético-político para nuestra intervención en lo social. Dicha ley define como los principios de la profesión: la justicia social, los derechos humanos, la democracia, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad.
Sin dudas, estas definiciones posicionan al Trabajo Social como una profesión comprometida con la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos y, dentro de éstos, con los derechos económicos, sociales y culturales en particular. Al mismo tiempo como estrechamente ligada a la construcción de ciudadanía, la democratización de las relaciones sociales y la liberación de las personas.
Es justamente ese carácter emancipador de la profesión el que quisiéramos resaltar frente a la propuesta del IC/RB.
“El enfoque liberal de los DDHH tiene respuesta para el problema central del acceso real a los derechos, ya que reconoce la dimensión de titularidad de los mismos, sin embargo, no atiende al problema de hacer efectiva la provisión de los recursos necesarios para su realización. Este es un conflicto con el cual las/os profesionales de Trabajo Social nos enfrentamos permanentemente” (Peralta, 2020, 7).
Son los Estados, a través de sus políticas públicas, quienes tienen la obligación de hacer efectiva dicha provisión. Una política como el IC/RB permitiría hacer efectivo el derecho a la satisfacción de necesidades materiales básicas, reconocido en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.
Se trata de titularidades y provisiones en materia de derechos: la titularidad refiere al conjunto de derechos reconocidos, esto es, aquel conjunto de bienes cuya demanda y acceso están legitimados; y la provisión a los bienes –materiales o no materiales- sobre los que se ejerce la titularidad (Dahrendorf, 1993).
En términos más contundentes, Julie Wark (2011) plantea la idea de radicalizar el reclamo y cumplimiento de esos enunciados hasta convertirlos en verdaderos derechos y no solo en un puñado de buenas intenciones declamadas.
Por otro lado, si bien el IC/RB se enfoca en el derecho a un ingreso, no podemos pensarlo fuera de un sistema de protección social que incorpore el conjunto de derechos de manera integral. Enmarcar este sistema de protección dentro del paradigma de los derechos humanos, implica considerarlos en su universalidad, interdependencia e indivisibilidad (Estevez y Garcés, 2010). El IC/RB constituiría uno de los tantos derechos a garantizar[7], sería un instrumento de política capaz de promover la independencia socioeconómica de la ciudadanía, situación que se considera una precondición de la libertad. En ese sentido Wark (2011) plantea que la falsa jerarquía de los derechos y la independencia de las esferas han oscurecido la necesidad de identificar y centrarse en el derecho sobre el cual se erigen todos los demás: el derecho de los medios materiales de existencia.
Por último, como ya mencionamos, el principal fundamento filosófico del IC/RB es que las personas no pueden ser libres si su existencia material no se halla garantizada políticamente (Raventós 1999, 2007 y Casassas 2020, 2020ª). En otras palabras, el IC/RB posibilita mayores niveles de libertad y autonomía; ello no implica dar lugar al individualismo sino que por el contrario, garantizada la existencia material, es posible pensar e impulsar distintos proyectos colectivos. Pero, para que se puedan generar planes de vida individuales y colectivos, es necesario que se den las condiciones materiales que es, precisamente, lo que pretende el IC/RB.
Respecto a l@s sujet@s de intervención del Trabajo Social, garantizar su independencia material ampliaría las opciones para llevar una vida libre y autónoma, como miembros de su comunidad. Esta es una indudable fuente de libertad y proporciona una base para la reclamación de los derechos humanos universales, reales y efectivos.
Posibilitaría, junto con otras políticas que garanticen derechos, fortalecer el proyecto emancipatorio de nuestra profesión.
Bibliografía citada
Aquín, N. (2014): Estado, sociedad y cuestión social en el período postconvertibilidad. Implicancias para el Trabajo Social. Inédito
Arcarons, J., Raventós, D., Torrens, Ll. (2017). Renta Básica incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa. Barcelona. Ediciones del Serbal.
Casassas, D. (2020 a), Renta básica universal o repensar la sociedad, entrevista realizada por el periódico El Espectador, Bogotá, Colombia, 22 de Junio.
Casassas, D. (2020 b), La Libertad (In) Condicional. El derecho a la Renta Básica Universal, Argentina. Ed. Peña Lillo y Ediciones Continente.
Cazzaniga, S. (2000); “Acerca del control. La autonomía y el reconocimiento de derechos”, Desde El Fondo, cuadernillo Nº 20, UNER. Digital.
Coady, D., Grosh, M., Hoddinott, J. (2004), Targeting of Transfers in Developing Countries : Review of Lessons and Experience. Washington, DC: World Bank
COTSA (2020), El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias apuesta por la Renta Básica Universal, Recuperado de: https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/noticias/comunicado-el-colegio-oficial-de-trabajo-social-de-asturias-apuesta-por-la-renta-basica-universal/6184/view
Dahrendorf, R. (1993) El conflicto social moderno. Ensayo sobre la política de la libertad. Madrid, Biblioteca Mondadori, Grijalbo.
Emin (2014) Non take-up of minimum income schemes by the homeless population https://eminnetwork.files.wordpress.com/2014/12/emin_homeless_nontakeup_2014_final_en.pdf
Estevez, M. F y Garcés, L. (2010), El derecho a un IC. Debates y experiencias en el mundo y Argentina, Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan (EFU).
Hernanz, V., Malherbet, F., Pellizzari, M. (2004). 17, OECD Take-Up of Welfare Benefits in OECD Countries: A Review of the Evidence, OECD Social, Employment and Migration Working Papers . Recuperado de:https://ideas.repec.org/p/oec/elsaab/17-en.html
Laín, B. (2020). Quien no llora no mama o porque hay gente que no solicita prestaciones económicas. SinPermiso.Recuperado de: https://www.sinpermiso.info/textos/quien-no-llora-no-mama-o-porque-hay-gente-que-no-solicita-prestaciones-economicas
Mullanaithan, S. y Shafir, E. (2016). Escasez. ¿Por qué tener poco significa tanto? México. FCE
Peralta, M.I. (2020). Teoría crítica y trabajo social crítico. Interpelaciones a la intervención y a la formación profesional, Revista ConCiencia Social. Revista digital de Trabajo Social, Vol. 3, Nro. 6, Argentina.
Raventós, D (1999). El derecho a la existencia. Barcelona, Ariel Practicum.
Raventós, D (2007). Las condiciones materiales de la libertad. Barcelona. El Viejo Topo.
Raventós, D (2012). ¿Qué es la Renta Básica? Barcelona. El Viejo Topo.
Raventós, S i Gil R. (2020) …Y llegó también el trabajo social a favor de la renta básica. SinPermiso. Recuperado de: https://www.sinpermiso.info/textos/y-llego-tambien-el-trabajo-social-a-favor-de-la-renta-basica
Raventós, S. Gil R., Porta, C. (2020). Un cambio de paradigma para el tercer sector: la libertad y la justicia social son incondicionales. ElSaltodiario. Recuperado de: https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/cambio-paradigma-tercer-sector-libertad-y-justicia-social-incondicionales
Standing, G. (2018). La Renta Básica. Un derecho para todos y para siempre. Barcelona. Ediciones Pasado y Presente.
Wark, J. (2011): Manifiesto de los Derechos Humanos. Madrid. Ed. Barataria.
Worldbank (2004). Targeting of Transfers in Developing Countries. Recuperado de: http://documents1.worldbank.org/curated/en/464231468779449856/pdf/302300PAPER0Targeting0of0transfers.pdf
Documentos y sitios consultados
European Minimum Income Network thematic report. (2014). Non take-up of minimum income schemes by the homeless population. Recuperado de: https://eminnetwork.files.wordpress.com/2014/12/emin_-homeless_nontakeup_2014_final_en.pdf
https://castellonplaza.com/los-trabajadores-sociales-rechazan-convertirse-en-policias-para-certificar-el-ingreso-minimo-vital Los trabajadores sociales rechazan convertirse en “policías” para certificar el Ingreso Mínimo Vital. Nota publicada el 19 de marzo de 2021.
https://www.20minutos.es/noticia/4665053/0/los-trabajadores-sociales-de-barcelona-denuncian-colapso-y-agresiones-tras-un-ano-de-pandemia/?autoref=true Los trabajadores sociales de Barcelona denuncian colapso y agresiones tras un año de pandemia. Nota publicada el 20 de abril de 2021.
Ley Federal de Trabajo Social 27072/14, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina -Nº 33.035 año CXXii- el 22 de diciembre de 2014.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1966.
Posicionamiento General del Consejo General del Trabajo Social (2020). Recuperado de: https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/GARANTIA%20DE%20INGRESOS%2020.04.2020.pdf
[1] Utilizaremos indistintamente Renta Básica o Ingreso Ciudadano, denominaciones utilizadas en España y Argentina respectivamente, ya que ambos conceptos aluden a la misma propuesta.
[2] Actualmente hay más de 80 programas piloto o experimentos de Renta Básica repartidos por todo el mundo.
[3] Como está sucediendo en estos días en Barcelona https://www.20minutos.es/noticia/4665053/0/los-trabajadores-sociales-de-barcelona-denuncian-colapso-y-agresiones-tras-un-ano-de-pandemia/
[4] Empiezan ya a surgir conflictos en algún colectivo de Trabajadores Sociales por no querer asumir el rol de policías https://castellonplaza.com/los-trabajadores-sociales-rechazan-convertirse-en-policias-para-certificar-el-ingreso-minimo-vital
[5] Creemos que es un comunicado especialmente significativo: https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/GARANTIA%20DE%20INGRESOS%2020.04.2020.pdf
[6] Ley 27.072: Ley Federal del Trabajo Social. Sancionada: Diciembre 10 de 2014. Promulgada: Diciembre 16 de 2014
[7] En noviembre de 2007, fue aprobada en el Foro Universal de las
Culturas de Monterrey la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. El artículo
1.3 propone: El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegura a toda
persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición
laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el
derecho a un ingreso monetario periódico incondicional sufragado con reformas fiscales y a
cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente
de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para
permitirle cubrir sus necesidades básicas. (Wark, 2011)
Fuente: Conciencia Social. Revista digital de Trabajo Social, 5 (9), pp. 108-120.