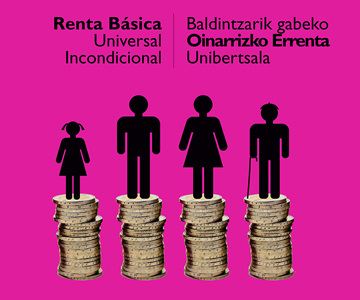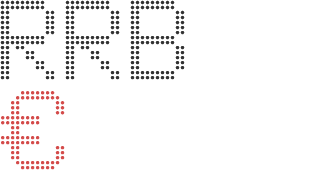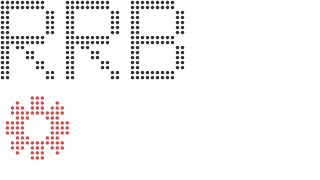La propuesta ha sido impulsada desde una promotora de la que formamos parte personas de las tres provincias (Gipuzkoa, Bizkaia y Araba), sin necesariamente adscripciones o afiliaciones partidistas comunes y con edades comprendidas entre los 23 y los 77 años, lo que refleja la diversidad política y etaria de a quién puede interesar una iniciativa como ésta.
En sus inicios, esta iniciativa, impulsada principalmente por ESK y ARGILAN-ESK en contacto con la Red Renta Básica, estuvo principalmente motivada por una estrategia defensiva frente a los recortes continuos en el plano de los derechos y un modelo de rentas garantizadas (en el caso de la CAPV, la Renta de Garantía de Ingresos- en adelante RGI) que, pese a su carácter progresista en el marco del Estado, venía siendo incapaz de abordar con éxito unas cifras de pobreza y exclusión inaceptables en nuestro contexto. En la actualidad, como resultado de una confluencia de personas con distintas trayectorias académicas, activistas y militantes en ámbitos diversos (como los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la exclusión, el antirracismo, el feminismo, el ecologismo o el antimilitarismo, entre otras), hemos apostado por la puesta en marcha de una ILP como una estrategia política propositiva, con vocación de generar un debate social acerca de la RBI entre amplios sectores de la población (no sólo entre aquellos tradicionalmente más implicados en la lucha contra la exclusión y la pobreza) y sobre una serie de cuestiones que, si bien siguen arraigadas en las limitaciones de las rentas mínimas condicionadas y la necesidad de implantar medidas efectivas para erradicar la pobreza, puedan incorporar también otro tipo de preocupaciones sociales más amplias, como la necesidad de descentralizar el empleo como vía de acceso a derechos económicos y sociales, de poner en valor los trabajos de cuidados (imprescindibles para el sostenimiento de la vida), de reivindicar un reparto de la riqueza (hoy concentrada en manos de muy pocas) y de fomentar un decrecimiento material de la esfera de la economía donde, como dice Yayo Herrero, acompasar las economías y los bienestares a un planeta que está en crisis y translimitado.
Creemos que ha llegado el momento para introducir la RBI en la agenda política, en la agenda parlamentaria y en la agenda social reivindicativa de los distintos movimientos sociales. La conquista de nuevos derechos exige siempre la movilización de la sociedad, en un proceso abajo-arriba que obligue a los gobiernos a la adopción de medidas que mejoren la vida de la gente. Esta ocasión no va a ser menos. Aunque después de la discusión parlamentaria no se acabase aprobando, la puesta en marcha de esta ILP obligará a los partidos del arco parlamentario, al menos a considerar la propuesta y manifestar sus argumentos favorables o contrarios a la medida. Pero además, a través de una gran variedad de actividades de difusión y visibilización de la iniciativa (recogida de firmas, charlas, aparición en prensa, etc.) en el espacio público y mediático durante un período de tiempo más o menos extenso (la iniciativa cuenta con 4 meses para la recogida de las 10.000 firmas necesarias para su posterior discusión parlamentaria), la ILP persigue favorecer un debate social alrededor de la RBI que esperamos sea capaz de sumar fuerzas entre los movimientos sociales y movilizar a una amplia parte de la ciudadanía en torno a esta propuesta.
Para ello, la promotora cuenta con el apoyo de asambleas abiertas y grupos motores en los tres territorios, quienes sostienen la iniciativa y hacen posible su enraizamiento en el ámbito local, generando espacios de diálogo y sembrando alianzas con distintas redes y actores sociales que posibiliten hacer de esta iniciativa, un caldo de cultivo para un debate social y político que valoramos necesario e impostergable. La estrategia de las asambleas abiertas en cada provincia, busca que la iniciativa se enraíce en la comunidad y que movimientos sociales de distintos ámbitos (sindical, vecinal, movimiento feminista y antirracista, movimiento ecologista, etc.), puedan acercarse a la misma y profundizar en cómo una RBI podría impactar sobre sus propias luchas y las oportunidades que esta podría ofrecer en los diferentes ámbitos; generando una masa crítica y un consenso social sobre la necesidad de conquistar nuevos derechos sociales que nos permitan abrir nuevas ventanas de oportunidad para un cambio social cada vez más urgente.
Esperamos que esta iniciativa pueda servir a otros colectivos en otros territorios, no sólo como inspiración, sino también como una fuente de recursos y aprendizajes de lo que a esta Promotora le ha supuesto (y le supondrá) este proceso: 1) qué pasos hemos dado para involucrar a nuevas personas y colectivos que no estaban inicialmente en esta lucha; 2) qué tipo de organización interna hemos desarrollado (subgrupo de escritura, subgrupo de comunicación, subgrupo de movilización social, etc.) y cuáles son las dificultades y oportunidades que han ido surgiendo en la construcción de un espacio común; 3) cuáles son los debates y dudas que han ido surgiendo y cómo hemos ido superándolos; 4) todos los contactos, redes aliadas y los materiales creados para argumentar nuestra propuesta y trabajar las preguntas frecuentes que suelen aparecer cuando se invita a la reflexión sobre la ILP; 5) la estrategia económica y de crowdfunding desarrollada para contar con los fondos suficientes para poder armar una campaña política; y 6) el modo concreto en el que hemos resuelto cuestiones tan prácticas como activar los sistemas de firmas electrónicas u otras necesidades que puedan surgir a quienes se embarquen en iniciativas similares. Desde luego, esta es la voluntad de la Promotora: ampliar las redes de solidaridad dentro y fuera de la CAPV, poniendo a disposición aquello que pueda ser de utilidad para multiplicar reivindicaciones similares allá donde se consideren necesarias.
¿Cómo es la Renta Básica Incondicional que proponemos en esta ILP?
La RBI que proponemos en esta ILP consiste en un ingreso económico mensual establecido a partir del umbral de pobreza, el cual se fija estadísticamente en el 60% de la mediana del ingreso nacional por unidad de consumo, tal como lo vienen utilizando la OCDE y la UE. En lo concreto, y en la CAPV, ello supondría una cantidad mínima de 900 euros al mes para todas las personas adultas y menores de 18 años emancipadas, del 30% de esa cantidad (270 €, en este caso) para los y las menores de 14 años, y el 50% de la misma (450 €) para menores de entre 14 y 18 años (no emancipadas).
La RBI sería financiada por los Presupuestos Generales de la CAPV y se trataría de un derecho subjetivo, es decir, que, como la sanidad o la educación, prevalecería frente a cualquier circunstancia que pudiera afectar a los Presupuestos del Gobierno Vasco. Su carácter universal e incondicional significa que todas las personas residentes en la CAPV tendrían derecho a percibirla, con independencia de si tienen o no empleo, de con quienes convivan, de sus otras fuentes de renta o patrimonio y de su estatus administrativo. El único requisito que se establece es el de justificar un periodo mínimo de residencia en la CAPV de 3 meses (no necesariamente acreditado a través del empadronamiento), a fin de diferenciar a aquellas personas que se encuentran de paso y aquellas que han llegado para establecerse en nuestra comunidad de manera estable y son hoy ya, nuestros vecinos y vecinas. Por supuesto, la RBI no supondrá ningún recorte o menoscabo de los derechos que actualmente conforman el Estado de bienestar; únicamente sustituirá prestaciones no contributivas, a excepción de lo que se indica en la Disposición Transitoria para sufragar el coste del alquiler medio de la vivienda.
Se trata de una medida que pretende ampliar el paquete de derechos sociales para el conjunto de la sociedad. De la misma manera que la Educación o la Sanidad son derechos básicos y universales protegidos por el sistema público, la RBI vendría a añadir un nuevo derecho para todas las personas, de forma que pudiéramos:
- Acabar con las situaciones de pobreza y las condiciones que propician su ciclo de reproducción, dando plena efectividad al derecho humano a unas condiciones de existencia dignas.
- Incrementar el grado de autonomía y libertad real de la ciudadanía, empoderándola en las elecciones laborales, de formación y de proyectos de vida, con el fin de que faculten y estimulen actitudes participativas y solidarias en actividades colectivas y sociales, que lleven a una sociedad más colaborativa.
- Superar y sustituir el sistema de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, vigente hasta la fecha, proponiendo un sistema de prestaciones más integrado y coherente, que evite la estigmatización de aquella parte de la población que para subsistir depende total o parcialmente de las prestaciones asistenciales.
- Permitir un reparto más justo de la riqueza, contribuyendo a una mayor cohesión social, y calidad de la democracia.
¿Qué nos lleva a exigir una RBI en estos momentos?
Aun cuando el Gobierno Vasco, como parte de un Estado firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC) como es el Estado español, está obligado a garantizar los medios materiales que posibiliten la plena efectividad del derecho a una vida digna1, los datos de los últimos años siguen mostrando que incluso en la CAPV, donde comparativamente con el resto del Estado los datos respecto a pobreza y exclusión son menores, el porcentaje de población que vive en situaciones de integración precaria sigue siendo alarmante. De acuerdo con los datos derivados del Informe Foessa, en 2018, sólo el 56,6% de la población vasca se encontraba en una situación de integración social plena, mientras que el 43,4% restante se encontraba en una situación de integración precaria, dentro del cual, un 6,4% se hallaba en una situación de exclusión moderada y un 8,8% en una situación de exclusión severa. En las cifras de la exclusión, siguen estando sobrerrepresentadas las mujeres y las familias monomarentales, las personas migradas y la juventud, quienes están expuestos/as a escenarios de desempleo o precariedad cada vez más insoportables. La crisis derivada de la COVID-19 no promete sino un recrudecimiento de estas condiciones: Oxfam alerta de que el coronavirus llevará al Estado español a niveles de pobreza inéditos, estimando que 790.000 personas pueden caer en la pobreza extrema, llegando a superar los 5,1 millones de personas en esta situación.
La idealización del empleo como vía de acceso a derechos, y la centralidad del salario como medio de acceso a los recursos que posibilitan una vida digna, no hace más que toparse con una realidad donde cada vez vemos con más claridad que éste no ofrece garantías suficientes para el conjunto de la población. En las últimas décadas, el aumento del desempleo y la población sobrante para el capital, junto con la multiplicación de la precariedad laboral y los empleos basura (figuras “flexibles”, atípicas o parciales, contratos de un día, falsos autónomos, etc.), han evidenciado la imposibilidad del capitalismo para garantizar el glorioso mito del pleno empleo, que prometía una seguridad material suficiente para, especialmente, todas aquellas personas que creyeran en la cultura del esfuerzo y comulgaran con una ética protestante del trabajo y la ideología del logro. Un mito de pleno empleo que, además, tal y como se lleva denunciando desde hace años por el movimiento feminista, solo puede sostenerse mediante la explotación gratuita del trabajo de cuidados y reproducción de la vida que llevan a cabo las mujeres en la esfera doméstica (y que, en la actualidad, sostienen principalmente mujeres extranjeras, muchas de ellas expuestas a múltiples situaciones de abusos laborales y explotación).
Sin duda, la exageración del discurso capitalista sobre las bondades del empleo, la cultura del esfuerzo y la cantinela de que “el trabajo dignifica”, han conseguido que el empleo se convierta en un “bien social” al que aspira una buena parte de la población de forma acrítica, eliminando del discurso una lectura que tenga en cuenta que éste implica en realidad la explotación capitalista de la fuerza de trabajo de las personas para obtener un beneficio para la acumulación de capital.
Tenemos delante un modelo de sociedad donde la centralidad del trabajo remunerado (para quien lo tiene) ahoga el tiempo de vida disponible de las personas empleadas. Un modelo de vida, como dice Taibó, esclavo, que poco tiene que ver con la felicidad. Nos encontramos con una sociedad cansada (ver a Byung-Chul Han, 2010) que, guiada por una presión excesiva por el rendimiento, necesita doparse para vivir, siendo España uno de los países de la Unión Europea que más ansiolíticos consume (con una correlación significativa entre el consumo de hipnosedantes y niveles de precariedad laboral). Esta absorción por el tiempo dedicado al empleo (que crece además cuanto mayor es la precariedad), nos impide asumir paritariamente las tareas de mantenimiento de la vida sin necesidad de delegarlas precarizando a otras personas (especialmente mujeres extranjeras); cultivar los vínculos o participar más activamente en la comunidad y en la vida política, requisito indispensable para la construcción de una democracia basada en una ciudadanía con capacidad de incidencia sobre en las cuestiones que le afectan (ver Aristóteles y su defensa del tiempo necesario para poder pensar).
De hecho, esta incapacidad para salirnos del dogma del trabajo se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, donde hemos visto a miles de empleados/as que han defendido el derecho a abrir los negocios, incluso cuando los y las sanitarias estaban solicitando medidas más restrictivas. Lo han hecho muchos/as autónomos/as y pequeños/as empresarios/as, pero también sus empleados/as que, si lo comparamos con viejas luchas sindicales donde se organizaban huelgas y se cerraban las fábricas cuando las condiciones eran insalubres, la imagen actual es cuanto menos paradójica. Trabajadores/as solicitando abrir la fábrica y las autoridades (algunas) queriendo cerrarlos. Enloquecedor, ¿no?
Reivindicar “el derecho a trabajar” en un contexto de alerta sanitaria, sólo es comprensible en un marco de desesperanza e indefensión, donde la población sabe que si no se abren los negocios, verá sus condiciones materiales de existencia seriamente perjudicadas a fin de mes. Si todo esto, además, se enmarca en un contexto de crisis (en la línea de la Doctrina del Shock planteada por Naomi Klein, 2007), es fácil que se aliente un consenso social donde se justifique la necesidad de mantener la actividad económica a cualquier precio, apretarse el cinturón y aceptar el discurso de que “no hay dinero para todo”, normalizando los recortes y asumiendo con naturalidad que medidas que protejan los derechos de la gente sean vistas como imposibles (mientras se sigue naturalizando la idea de salvar al mercado y la economía aun cuando se haga a costa de nuestras propias vidas y siga sin abordarse con suficiente transparencia y rotundidad quien se lleva un dinero que sí existe y en dónde y quienes de concentra). La disyuntiva durante la pandemia ha sido clara: salvar la economía o salvar la vida. El capital o la vida. Nada nuevo que no sepamos las feministas.
De los argumentos anteriores se desprende que no podemos esperar a que, a través del empleo, se consiga encontrar una alternativa eficaz de política económica y social que garantice una vida digna para toda la ciudadanía. Todas estas amenazas ya existían antes del coronavirus, pero éste ha venido a recordarnos una vez más (y quizás de forma más visible para el conjunto de la ciudadanía) que el acceso a derechos económicos y sociales no puede depender de nuestra participación en el mercado de trabajo. Quienes asumieron los discursos del emprendizaje y la autonomía respecto del Estado, que se creyeron incluso que podrían llevarse un trozo de la tarta, y justificaron el discurso del mérito y el rendimiento y nunca se imaginaron verse como personas en situación de vulnerabilidad social, ya han visto que, de repente, ellas también podían verse en la calle. Y si no lo han visto, ya va siendo hora de que lo hagan.
Frente a la neoliberal denostación de todo lo público, la sociedad en los últimos meses ha reconocido y apreciado esta faceta comunitaria del Estado, y su función de garante de los derechos sociales, como una forma de asumir la responsabilidad colectiva del cuidado y el sostenimiento de la vida. Desestigmatizar la dependencia y reconocerla como parte de la vida en sociedad se vuelve imprescindible frente al individualismo impuesto en las sociedades actuales, ofreciéndonos, además, la oportunidad de definir nuestro desarrollo social a través de la capacidad de avanzar sin dejar a nadie atrás, en el marco de una sociedad solidaria comprometida con los derechos de la mayoría.
La incapacidad de las rentas condicionadas para garantizar una vida digna
Hasta ahora, el marco de los posibles sobre el que hemos construido las herramientas para hacer frente a las situaciones de pobreza y exclusión, se ha basado en un sistema de rentas mínimas garantizadas y condicionadas que afloraron con la crisis del pacto keynesiano y el Estado de bienestar y que, sin embargo, han sido incapaces de combatir la pobreza. La CAPV fue, en 1989, pionera dentro del Estado español en la introducción de su propio modelo. Sin embargo, con una trayectoria de ya más de tres décadas, la realidad de lo que han dado de sí las prestaciones económicas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES), así como el Convenio de Inserción (destinado a lograr la inserción laboral), ha sido más bien deficiente. Si bien han ayudado a reducir la pobreza más severa, se han demostrado incapaces para combatir la pobreza en un sentido más amplio: el 30,7% de las personas en situación de pobreza de la CAPV no accede a las prestaciones por el enorme exceso de requisitos que implica la condicionalidad, y casi la mitad de quienes acceden, manifiestan que siguen siendo pobres, dada la baja dotación de las prestaciones. Por si esto fuera poco, los problemas de gestión del modelo, en manos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo desde finales de 2012, no ha hecho más que agravar la exasperante situación de las personas con menos recursos.
Recientemente, el Ingreso Mínimo Vital, que se promocionó como un “avance histórico del Estado del bienestar” con el objetivo de no dejar a nadie atrás, ha resultado en una medida fallida, no sólo por la exigencia de una multitud de requisitos para su recepción (algunos de los cuales se han revisado recientemente ante las innumerables críticas por parte de los movimientos sociales, como la limitación de las unidades de convivencia receptoras en una misma vivienda o imposibilidad de las personas sin hogar de optar al subsidio), sino porque, además, ha sido abordada con una desastrosa gestión que a diciembre de 2020 (última fecha de la que se tienen datos) solo había resuelto 160.000 de las solicitudes (algunas con cantidades irrisorias de 50€ o 100€), frente a los 850.000 hogares que se decía se iba a amparar (y el más de un millón de solicitudes realizadas).
La conclusión sobre el modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, no admite duda. Es un modelo fracasado como modelo de política económica y social y, la idea de seguir utilizando con reformas parciales continuas, no aborda los factores estructurales que explican su fracaso y que tienen su origen en su misma matriz. Si se opta por continuar tratando de parchearlo, no es porque se piense, por parte de quienes detentan el poder, que pueda ofrecer mejores resultados, sino porque eliminarlo, supondría generar alarma social por el peligro de que la pobreza severa se desbordase. Transformar el modelo desde la raíz e implantar una política como la RBI no entra, hoy por hoy, en las perspectivas de los gobiernos de turno; a pesar de la responsabilidad jurídica que, como instituciones públicas, tienen de garantizar de manera efectiva las condiciones materiales que posibilitan el pleno derecho a una vida digna.
¿Existe una correlación de fuerzas favorable?
La ILP se ha presentado en un contexto donde muchos/as advierten que no existe una relación de fuerzas favorables para su aprobación. Somos conscientes de que las fuerzas del parlamento elegidas en la CAPV en las pasadas elecciones autonómicas del 12 de julio, dificulta mucho el éxito de esta iniciativa, pero también, como señalamos al inicio de este texto, apostamos a hacer de esta iniciativa una larga campaña política que pueda cumplir objetivos más amplios. Es cierto que en muchas ocasiones, la reivindicación de nuevos derechos -o la acción colectiva en sí misma-, está sujeta a la valoración que se hace en términos de apertura o cierre de la Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) (ver, entre otras, McAdam, McCarty y Zald, 1999) y que, en la actualidad, no existe en el Parlamento Vasco una mayoría suficiente que, a priori, fuese a apoyar una iniciativa como esta, lo que puede hacer despertar dudas respecto de la utilidad de esta ILP y alentar posturas sobre si no sería más útil plantear cambios dentro de la estructura de los posibles.
Sabemos que la EOP cataliza la acción colectiva y la transformación, pero también que los movimientos sociales pueden ampliar el espectro de oportunidades (ver, por ejemplo, Gamson y Meyer, 1999), forzando a que las instituciones no tengan más remedio que atender determinadas reivindicaciones y debatir sobre ellas, obligándoles a responder a los planteamientos que se recogen y posicionarse en relación a cómo si no van a garantizar el derecho a una vida digna. Asimismo, la necesidad de extender y abrir ventanas de oportunidad no se refiere exclusivamente a los partidos políticos, sino también a ampliar la base social favorable a una medida de estas características, discutiendo colectivamente las resistencias que por izquierda y por derecha, pueden expresarse ante esta iniciativa. Algunas nos han alertado sobre el posible efecto llamada que podría traer una iniciativa como la que estamos proponiendo. Esa es precisamente la idea. Que tenga un efecto llamada; una llamada a la movilización, a la multiplicación de iniciativas como estas (o similares) en otros territorios, a aprovechar las sinergias y los vientos que llegan de la Iniciativa Ciudadana Europea por la Implantación de Rentas Básicas Incondicionales en toda la UE. A organizarnos y creernos que llegó la hora. Que llegó la hora y que es posible.
El riesgo de que se lo apropien las derechas y el capital
Creemos que si bien los partidos más conservadores pueden tener a priori una postura contraria a la implementación de una medida como esta, no sería la primera vez que incluso medidas como la que estamos presentando (obviamente pensadas con otros sentidos y propósitos) son auspiciadas por el propio capital. Quienes promovemos esta iniciativa no somos ajenas a ello. Seguramente, más pronto que tarde, iniciativas como esta, o parecidas, serán implementadas (en este o en otros contextos), aunque es probable que los modelos que acaben aprobándose, propongan hacerlo a costa de un mayor adelgazamiento de un ya desnutrido Estado de Bienestar.
Si algo venimos constatando en las últimas décadas es la capacidad del capital para adaptarse a las nuevas circunstancias, de ir siempre un pasito por delante (o cinco o seis) y aprovechar los contextos de adversidad para salir reforzado (incluso utilizando para ello medios y artefactos que no forman parte de su tradición). Las políticas neoliberales aplicadas luego de las distintas crisis económicas recientes han sido más que exitosas para transferir activos y canalizar la riqueza y los ingresos de la mayoría de la población hacia las clases más altas (y de los países más empobrecidos hacia los más ricos), mostrando una inestimable resiliencia para restaurar el poder de clase de las elites gobernantes.
Además, no nos olvidamos de que la producción de mercancías necesita la creación continua de nuevos deseos de consumo que no detengan la rueda de la circulación mercantil, lo que exige (además de los deseos) que las personas dispongan de ingresos suficientes para poder consumir todos aquellos productos (casi siempre innecesarios) que el mercado produce. De este modo, no es difícil imaginar que el capital pueda ver en un ingreso como la RBI, una herramienta útil para sostenerse a sí mismo.
Desde luego éste no es el propósito que persigue la ILP que hemos presentado, pero seguro que será valorada por los partidos más conservadores como una de las bondades que podría traer una Renta Básica Incondicional como esta. Que quienes tienen otro modelo de sociedad en mente lo vean como oportunidad para seguir perpetuando el sistema capitalista es una alerta que debemos tener siempre presente, pero que no debiera llevarnos a rechazar directamente la medida. Todo lo contrario, el peligro de que la versión neoliberal de la RBI se asiente como una medida clave para el programa de la derecha y los intereses del capital, debe hacernos demandar nuestra propuesta de RBI con más fuerza y más urgencia si cabe.
Con esta ILP, pretendemos poder adelantarnos a la derecha y enmarcar la RBI como una herramienta que puede servir también para desmercantilizar la vida y facilitar las transiciones necesarias para repensar cómo queremos construir nuevas formas de relación social, donde el conjunto de la población tenga las condiciones materiales suficientes garantizadas para poder decidir cómo quieren vivir (individual y colectivamente) sus vidas. Entre otras cuestiones, creemos que la descentralización del empleo y la reducción del tiempo dedicado a él, posibilitaría aumentar el tiempo disponible para dedicarlo a otro tipo de actividades y formas de trabajo fuera del mercado laboral: desde lo más personal (ocio), hasta lo interpersonal (cuidados, relaciones) y comunitario (activismo, militancia social y compromiso político, etc.). Las vidas libres de explotación y el derecho a la realización personal y comunitaria permiten desarrollar las capacidades de cada persona (y comunidad) más libremente, llevar adelante vidas más sostenibles2 y salvaguardar la salud mental, todo ello como derechos conquistados, que permitirán ganar tiempo y energías para invertir en nuestras comunidades y redes cercanas.
Poner la vida en el centro ofrece la posibilidad de considerar el tiempo como un instrumento político para la transformación del orden social. Creemos que una iniciativa como ésta permitiría que las personas trabajadoras tuvieran la posibilidad de afrontar una transición ecológica que cambiase el actual modelo productivo y generase nuevos puestos de trabajo, además de abrir la posibilidad a negarnos a participar en aquellos empleos de mierda que sólo son funcionales al capital y que dañan más que contribuyen al avance y la democratización de las sociedades (frente a quienes piensan que la RBI podría desalentar a la gente a “trabajar”, también creemos que para ir a algunos empleos, mejor sería poder quedarse en casa). Discutir sobre qué sectores podrían ser reducidos (cuando no eliminados), también es una tarea que, como sociedad, tenemos pendiente.
Resistencias desde la izquierda
Desde algunas posiciones de izquierda, se teme además que la RBI sea una estrategia del capital para fomentar el adormecimiento y la desmovilización social. Algunas posturas plantean que la RBI no deja de ser un ingreso de carácter individual que, en la medida que garantiza la satisfacción de nuestras necesidades básicas y posibilita el mantenimiento de los niveles de consumo, puede suponer una extensión del conformismo y la resignación social, al ayudar a legitimar el capitalismo como un sistema en el que se puede vivir y frenar, con ello, las aspiraciones sociales hacia una transformación más radical de un sistema que acordamos es injusto y depredador.
En este sentido, y en respuesta a este tipo de discurso, tenemos claro que la RBI no es la solución para todos los problemas, y que obviamente no va a llevar por sí sola al fin del sistema capitalista, racista y patriarcal (sino que es en realidad una medida que se plantea dentro del propio sistema). No, una RBI no va a dejar sin tarea a los movimientos sociales emancipadores, pero sí creemos que puede convertirse en una herramienta que permita un suelo más firme sobre el que imaginar otros modelos de sociedad.
Por ejemplo, algunas voces feministas (no todas), han alertado sobre si una RBI no supondría un regreso de las mujeres al ámbito privado (sin necesariamente acompañarlo de un cuestionamiento de hasta qué punto el empleo ha sido liberador para nosotras y si lo sigue siendo en la actualidad). La ilusión de que el trabajo asalariado liberaría a las mujeres no se ha cumplido en los términos en los que se había imaginado. Tal y como sugiere Silvia Federici, en general, el trabajo asalariado no ha liberado nunca a nadie y, en un contexto donde las relaciones desiguales de género no se han transformado por completo, las mujeres se han visto obligadas a asumir jornadas laborales por partida doble, en el mercado de trabajo y en la esfera doméstica, lo que ha coartado sobremanera sus posibilidades de organizarse y participar en movimientos sociales o políticos. Por supuesto, la RBI debe combinarse con otro tipo de cambios sociales y culturales más profundos; pero, como plantea Kathi Weeks (2020), avanzar hacia una mayor descentralización del empleo, nos obligaría a tener que pensar en otros espacios de socialización para las mujeres que no necesariamente tuvieran que pasar por la inserción en el actual mercado de trabajo. En este sentido, las plazas y las calles parecen espacios mucho más fértiles y alegres para que podamos seguir encontrándonos.
Finalmente, las últimas resistencias que hemos registrado desde los sectores de izquierda, han sido aquellas que han señalado el carácter reformista de esta iniciativa, supeditándola a escenarios previos (cuasi pre-revolucionarios) donde existiesen garantías suficientes de que medidas como estas no iban a ser cooptadas por el capital. Sin embargo, y a pesar del acuerdo en relación a estos riesgos, quienes hemos apostado por la defensa de esta iniciativa lo hacemos bajo la convicción de que no es posible (ni ético3) mantener a amplios sectores de la sociedad en una situación de privación relativa como herramienta para aumentar la indignación (y la digna rabia) y hacer de esa privación un catalizador de la acción colectiva y la transformación. Precisamente, hemos comprobado cómo el malestar social es fácilmente maleable por los sectores más conservadores, quienes han aumentado el número de escaños en distintos parlamentos a golpe de elección. Mientras transformamos los valores individualistas de las sociedades contemporáneas e ideamos un proyecto de sociedad ideal, ¿esperaremos otros 100 años de explotación, miseria, desempleo y pobreza hasta hacer explotar el orbe?
Ampliar el marco de lo posible para una vida que merezca la alegría de ser vivida
Sin duda, el contexto actual nos obliga a la búsqueda de nuevos paradigmas que, entre otras cuestiones, nos ayude a la desmercantilización de la propia vida, así como de todos los derechos humanos inherentes a ella, que permiten obtener un digno disfrute de la misma.
Por supuesto no faltan las alusiones a la utopía. Sin duda esta es la reacción más mayoritaria cuando se consigue explicar la iniciativa (incluso cuando se convence de su bondad) y seguramente, esta alusión responde a eso que decía Fredric Jameson de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo.
El realismo capitalista permea todas las áreas de la experiencia contemporánea, cubriendo, como sugiere Mark Fisher (2016), “el horizonte de lo pensable y obturando la capacidad de imaginar un nuevo escenario cultural y sociopolítico”. Sin duda, el discurso de la utopía y el fatalismo (como idea de que las cosas son como son y no pueden cambiarse - incluso cuando las alternativas que se plantean las evaluamos como justas y necesarias), se trata de un mecanismo diseñado y utilizado para desincentivar la movilización y el cambio social (sobre todo si implica repartir la riqueza concentrada) (ver sobre estas cuestiones las aportaciones de Martín Baró, 1987, De la Corte, Blanco y Sabucedo, 2004, entre otras). La viabilidad económica de la RBI ya ha sido probada (ver el libro de Raventós, Arcarons, y Torrens, 2017). Podemos explicar los modelos de financiación, pero también creemos que es importante salirse de sus marcos. Hay otras cosas mucho más profundas que problematizar, debatir y trabajar para hacer posible, por ejemplo, su viabilidad psicológica4. Y es que además, no se trata tanto de explicar si hay o no hay dinero para pagarla, sino más bien dónde está (y quién se lleva) ese dinero.
Frente al clima de indefensión (ese que nos lleva a pedir ir a trabajar aun cuando pueda ser un riesgo), es importante insistir en que los derechos no son estáticos, en el sentido de considerar que pueden definirse de una vez para siempre. Esta visión esencialista, choca con la realidad de la historia, la cual nos enseña que cada generación, suele plantear y, en ocasiones conseguir, avances que permiten que los derechos se amplíen y se perfeccionen en la dirección de hacer mejores a las sociedades en las que vivimos. La existencia de reivindicaciones que afectan al ámbito de los derechos, suele ser un faro que señala que, tras esa reivindicación, seguramente existe un derecho todavía no alcanzado en la realidad.
Así, creemos que esta ILP tiene que ser pensada para abrir el marco de los posibles, hacer una oda a la utopía y cultivar espacios para la esperanza donde podamos contar con un nuevo derecho social que nos permita poder imaginar una vida que merezca la alegría de ser vivida. Reivindicar que ha llegado la hora, que son muchas las voces favorables5 a esta iniciativa, visibilizarlas, y llenar las calles gritando que, si de las crisis anteriores fueron las grandes fortunas las que salieron ganando, esta vez nos toca a nosotras: que nos toca ampliar nuestros derechos, que ya nos toca y que ya llegó la hora6.
REFERENCIAS
Byung-Chul Han, (2010). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.
De la Corte, L., Blanco, A. y Sabucedo, J. M, (2004). Psicología y derechos humanos. Barcelona: Icaria.
De Wispelaere, J., y Noguera, J. A. (2012). On the political feasibility of Universal Basic Income: An analytic framework. En R. K. Caputo (Ed.), Basic Income Guarantee and politics. Exploring the Basic Income Guarantee. New York: Palgrave Macmillan.
Fisher, M. (2016). Realismo capitalista: ¿no hay alternativa? Madrid: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra Editora.
Gamson, W. y Meyer, D. (1999). Marcos interpretativos de la oportunidad política. En D. McAdam, J. McCarty y M. Zald (eds.), Movimientos sociales, perspectivas comparadas (pp. 389-412). Madrid: ISTMO.
Klein, N. (2007). La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre. Barcelona: Paidós.
Martín-Baró, I. (1987). La investigación y el cambio social. Revista Salvadoreña de Psicología, 1(2), 91-98.
McAdam, J., McCarty y Zald, M. (1999). Movimientos sociales, perspectivas comparadas. Madrid: ISTMO.
Raventós, D., Arcarons, J., y Torrens, L. (2017). Renta Básica Incondicional: Una propuesta de financiación racional y justa. Barcelona: Ediciones del Serbal.
Weeks, K. (2020). El problema del trabajo: Feminismo, marxismo, políticas contra el trabajo e imaginarios más allá del trabajo. Madrid: Traficantes de Sueños.
1 El derecho a la vida (digna) se recogió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y tuvo su desarrollo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC), ratificado por España en 1977 y con un carácter vinculante que obliga a las instituciones a responder en lo en él suscrito; entre otros, al artículo 2.1 del PIDESC cuando establece que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
2 Estudios sistemáticos realizados en el ámbito internacional muestran que existe una relación entre el actual modelo de crecimiento, un mayor número de horas dedicadas al trabajo, y patrones de consumo con mayor huella de carbono, como utilizar más el coche para no “perder” tiempo, o comer más productos precocinados, porque no tenemos tiempo para dedicárselo a una equilibrada alimentación.
3 Sobre todo cuando los demás discutimos sobre estas condiciones desde una situación de privilegio y en mayor o menor medida desde cierta situación de condiciones materiales más o menos garantizadas.
4 De Wispelaere y Noguera (2012) se refieren a la viabilidad psicológica de la RBI como la capacidad para movilizar percepciones, emociones y argumentos positivos que puedan afianzar la aceptación general de la propuesta entre la mayoría social. La viabilidad psicológica de la RBI exige modificar sistemas de creencias muy arraigadas en la sociedad (como la ética protestante del trabajo o la justificación del sistema, entre otras), así como potenciar un clima emocional de confianza social y extender valores próximos al igualitarismo (versus la dominancia social) como ejes motores de la transformación social.
5 Diversas voces se han pronunciado en defensa de una Renta Básica Incondicional, entre las que se incluyen la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes de Monterrey del año 2007, la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 23 de enero de 2018 o la Organización Internacional del Trabajo, que propuso a los gobiernos en 2018 reflexionar detenidamente sobre una forma efectiva de integrar la Renta Básica Universal en el Sistema de Protección Social. También, el pasado 17 de julio de 2020, la subdirectora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Asia y el Pacífico, destacó la necesidad de poner en marcha la renta básica universal y el Papa Francisco en su último libro afirmó que era necesario explorar conceptos como el Ingreso Básico Universal (IBU). Por su parte, el informe Trabajo Social ante la garantía de rentas, aprobado el 21 de mayo de 2020 por el Consejo General del Trabajo Social, demandó que la Renta Básica fuese la meta del camino iniciado con el Ingreso Mínimo Vital. Además, 650 profesionales sociales y educativos en España firmaron en junio de 2020 un Manifiesto por una Renta Básica Universal. En mayo de 2020, más de un millar de profesionales del sector cultural firmaron en España el Manifiesto Gente que trabaja en cultura, por una renta básica universal e incondicional. Igualmente, muchas organizaciones y personas individuales firmaron en el año 2020 en España el documento Recursos y autonomía para todas: Un Manifiesto feminista a favor de la Renta Básica. El 25 de junio de 2020, los colectivos LGBTI de España aprobaron el documento Colectivos LGBTI por la Renta Básica Universal. En nuestro contexto más inmediato, 764 investigadoras/es y profesoras/es del ámbito académico, universitario y de centros de investigación del País Vasco, han puesto en marcha con el denominado Manifiesto por una Economía Ecológica en la Euskal Herria Post Covid19, donde se incluye el establecimiento de una renta básica universal como mecanismo necesario para dichos objetivos.
6 Este texto ha sido redactado en el marco de los debates internos de la Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica Incondicional en la CAPV, incluyendo en el mismo una buena parte de los argumentarios trabajados por el Grupo de Escritura durante este proceso y sumando contenido al texto previo publicado por Iosu Balmaseda e Iñaki Uribarri en esta misma revista. En este sentido, las autoras no somos más que las redactoras finales de un trabajo colectivo elaborado con mimo, discusión y mucha escucha activa entre todas las integrantes. A todas vosotras, gracias por este espacio común.
Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/una-iniciativa-legislativa-popular-por-una-renta-basica-incondicional-en-la-comunidad-autonoma-vasca