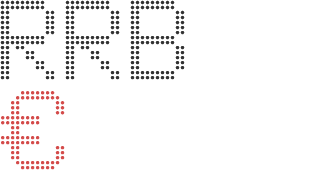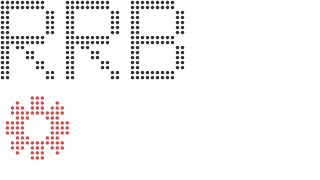Diversos estudios recientes hablan de un aumento de la ansiedad y la depresión, de los trastornos por consumo de alcohol y el abuso de sustancias, de los trastornos alimentarios, y los comportamientos autolesivos.
La pandemia de Covid19 ha llegado como una bofetada para quienes aun sostienen el discurso biomédico de los trastornos mentales. Lo que estamos viviendo desmonta su argumento de que estos problemas se deberían a un desequilibrio bioquímico en el cerebro (y no a un desequilibrio de poder en la sociedad). La propia Organización Mundial de la Salud habla de una epidemia paralela de deterioro de la salud mental debido al aislamiento social, las incertezas, el estrés, los miedos, el empeoramiento de las condiciones materiales de vida, las pérdidas y duelos y, en general, por todos los cambios negativos que ha supuesto esta situación que, usando un oxímoron, han llamado “nueva normalidad”.
Diversos estudios recientes hablan de un aumento de la ansiedad y la depresión, de los trastornos por consumo de alcohol y el abuso de sustancias, de los trastornos alimentarios, y los comportamientos autolesivos. Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, señala que la mitad de los y las jóvenes del continente, y hasta el 20% de los trabajadores de la salud, sufren actualmente de ansiedad y depresión. Asimismo, también desde Naciones Unidas han alertado que la actual crisis global ha exacerbado los factores de riesgo asociados con el suicidio. Circunstancias como la pérdida del empleo, las experiencias traumáticas, las barreras para acceder a la atención médica, entre otras variables, afectan negativamente al bienestar emocional. España no es una excepción. Hemos leído recientemente en la prensa que las tentativas de suicidio se han disparado a nivel Estatal, especialmente entre la población joven, con un incremento del 250% en un año.
Sin embargo, si bien la pandemia ha incrementado esta tendencia, la situación existía previamente, tanto en lo que respecta al empeoramiento de las condiciones de vida como al deterioro progresivo de la salud mental de la población. En esta etapa del capitalismo, un porcentaje creciente de la sociedad se ve empujada a vivir con empleos precarios, a ser trabajadores pobres (quienes, aun teniendo trabajo, viven por debajo del umbral de la pobreza), a la explotación, al paro estructural y a la redundancia. Situación que se prevé que vaya en aumento en las próximos años, con las esperables crisis por agotamiento de las energías fósiles, la automatización de la producción y digitalización de la atención, y el alzamiento de los neofascismos orientados a facilitar la ruptura del contrato social, los recortes de derechos y la liquidación de lo que llamábamos el Estado del Bienestar.
Igualmente, antes del coronavirus la incidencia de los problemas de salud mental y los suicidios ya eran un grave problema social no abordado que iba en aumento. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, el 2019 se suicidaron 3.671 personas, más de 10 al día, lo que supone un incremento del 3,7% respecto del año anterior. Desde hace muchos años, el suicidio es la principal causa de muerte externa en España, más que cualquier tipo de accidente (duplicando las muertes por accidente de tránsito), más que cualquier otra forma de muerte violenta (once veces más que los homicidios y sesenta veces más que los femicidios machistas).
Los datos oficiales nos dicen que el 90% de las personas que se suicidan tenían un diagnóstico previo de trastorno mental, y que un porcentaje similar de éstas había tenido contacto con los servicios de salud mental en los últimos doce meses. Esto, que se suele leer en clave de etiología o como factor de riesgo, también puede leerse al revés: la psiquiatrización no está previniendo los suicidios. De hecho, el porcentaje de la población psiquiatrizada ha ido creciendo exponencialmente las últimas décadas, pero las cifras de suicidio no se reducen, sino que han crecido moderadamente en este período. Es evidente que hay correlación entre diagnóstico psiquiátrico y suicidio. Lo que no está claro es la dirección de la causalidad (o si hay causalidad alguna o simple correlación).
Lo que sí está claro, es que existe en nuestro contexto social un ciclo perverso de exclusión social-psiquiatrización-estigmatización que se retroalimenta. Ciclo que es necesario romper si queremos cambiar la actual tendencia.
Ya hemos visto que las condiciones precarias de existencia, y las diversas formas materiales y simbólicas de violencia a las que nos exponen la exclusión social y la pobreza se encuentran entre las principales causas de las vivencias que se diagnostican como trastornos mentales (incluyendo las psicosis y aquellas que se etiquetan como trastorno de personalidad). Precisamente, este es el primer eslabón del ciclo: vivimos en una sociedad en la cual se psicopatologiza y medicaliza el sufrimiento, y donde el malestar psicosocial se diagnostica psiquiátricamente y se aborda farmacológicamente. Somos el segundo país del mundo en consumo de psicofármacos por habitante, sólo superados por EEUU (con su epidemia de adicción a los opioides, en buena parte consumidos bajo receta médica), y somos líderes mundiales en uso de benzodiacepinas, según el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). En el mismo sentido, de acuerdo con el Observatorio de Biopolítica, el consumo de antidepresivos se ha incrementado un 200% en España la última década.
Decrece nuestra calidad de vida al ritmo que se incrementan las personas psiquiatrizadas, psicopatológicamente diagnosticadas. Y, como sucede con los psicofármacos, el uso de las categorías psiquiátricas no es inocuo. Con el diagnóstico viene el estigma. Y sus efectos de discriminación retroalimentan la exclusión social y la pobreza. Este es el segundo eslabón del ciclo que cierra el círculo. Un diagnóstico de trastorno mental es una barrera para el acceso al mercado laboral o una condena a trabajos que en absoluto dignifican la existencia. Antes de la pandemia, un informe de FEAFES Empleo alertaba de que 5 de cada 6 personas (el 85,7%) con un grado de discapacidad por motivos de salud mental estaban desempleadas.
En cuanto al mercado protegido, con sus Centros Especiales de Trabajo, se supone que son un recurso adaptado para facilitar la inserción laboral, y que tienen por objetivo promover el tránsito hacia la empresa ordinaria. Sin embargo, según un informe de UGT Catalunya, la tasa real de transición desde un CET a la empresa ordinaria oscila entre un 1% y un 5%. Es decir, lo que fue diseñado como un trampolín, en la práctica se construyó como una telaraña y, actualmente, los CET son un recurso finalista que institucionaliza a las personas.
Asimismo, el sistema de pensiones por discapacidad, la respuesta institucional socioeconómica que actualmente existe, para muchas personas es un problema añadido más que una solución. En primer lugar, porque las pensiones contributivas exigen un mínimo de cotizaciones realizadas. Pero, según un informe del Consejo Asesor de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat de Catalunya, el 75% de los problemas de salud mental comienzan en la infancia, adolescencia o primera juventud. Es decir, que la mayoría de las personas que acabamos psiquiatrizadas no hemos podido hacer los aportes suficientes para acceder a una prestación contributiva. Y, en segundo lugar, porque en este país las prestaciones no-contributivas están pensadas desde la caridad y no desde un marco de derechos humanos, motivo por el cual no tienen relación alguna con el coste de la vida. Así, las diversas prestaciones no-contributivas a las que podemos acceder las personas psiquiatrizadas están por debajo del umbral de la miseria (son de aproximadamente un 40% de la cantidad considerada como umbral de la pobreza).
En definitiva, las condiciones precarias de existencia y la exclusión social generan problemas de salud mental. A su vez, la psiquiatrización de los problemas de salud mental y las respuestas institucionales incrementan las probabilidades de perpetuar o acentuar las relaciones estructurales que condenan a las personas a la dependencia económica de su familia, a la miseria o a la institucionalización.
Explicado de esta manera quizás pueda parecer que naturalizo la situación, que esta dinámica es algo inevitable o que ya se han dado las mejores respuestas posibles. Pero no es así. Romper este ciclo que se retroalimenta es una cuestión de decisiones políticas. Y tenemos a nuestro alcance un recurso que nos permitiría hacerlo. Esto es lo que explicamos cuando elaboramos el Manifiesto de las personas psiquiatrizadas por una Renta Básica Universal.
Desde una perspectiva de salud mental, entre otras razones, es necesaria una RBU porque mejorando las condiciones materiales de existencia y disminuyendo el estrés que generan las inseguridades y dificultades económicas se prevendrían muchos de los malestares emocionales, las vivencias y los comportamientos que se psiquiatrizan. En este sentido, Mikel Munarritz, presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, afirma que una renta básica universal prevendría más suicidios que una legión de profesionales psicopatologizando la desesperanza. En segundo lugar, porque una RBU permitiría a muchas personas salir de los circuitos de la discapacidad y dejar de vincular la propia identidad a una categoría psicopatológica para acceder a prestaciones económicas o sociales. Asimismo, una RBU animaría a muchas personas que actualmente cobran una pensión a probar de volver al mercado de trabajo, sin el miedo a perder el único ingreso que tienen (aunque esté por debajo del umbral de la miseria, mejor eso que nada). Una seguridad económica también facilitaría la autonomía personal, la autodeterminación y el ejercicio de los derechos de ciudadanía a muchas personas que actualmente están infantilizadas por su precariedad y dependencia de la familia o las instituciones. Además, incrementaría las oportunidades de formación, de crecimiento personal y participación en la sociedad. En definitiva, una RBU promovería procesos de empoderamiento y recuperación para muchas personas psiquiatrizadas, a la vez que protegería el bienestar emocional de la población, en general.
Ya se han hecho numerosas evaluaciones sobre los efectos de la implementación de una RBU en diversos contextos culturales. En otras dimensiones evaluadas (como la búsqueda de empleo) suele haber divergencias en las conclusiones. Por el contrario, el consenso es generalizado en este ámbito: una RBU es un factor protector del bienestar emocional de la población que accede a ella.
La Generalitat de Catalunya ha aprobado recientemente desarrollar un Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal. Confiamos en que esta iniciativa dé impulso a su futura implementación al conjunto de la sociedad.
Fuente: https://catalunyaplural.cat/es/una-renta-basica-para-romper-el-ciclo-perverso-de-exclusion-psiquiatrizacion-estigmatizacion-y-prevenir-los-suicidios/